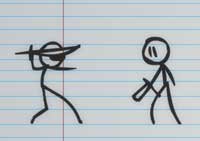Tradición, lujo y melancolía

Tradición, lujo y melancolía. Los "Gozos para la navidad" de Pablo García Baena
Entre 1974 y 1983 y coincidiendo con los días navideños, el poeta Vicente Núñez, apartado de la confusa vocería en su Aguilar natal, fue recibiendo de Pablo García Baena, dulce amigo desde los tiempos de Cántico, poemas y canciones de tema pascual en los que el remitente, acaso procurando mitigar la melancolía del destinatario, iba destilando su propia melancolía. Estos diez “juguetes navideños” –así llamados por el propio García Baena- fueron publicados por Hiperión en 1984 bajo el título de Gozos para la Navidad de Vicente Núñez, en una preciosa edición que, por riguroso orden cronológico, se abre con el primer envío, “Ensaladilla de Navidad” (1974) y se cierra con el último, “Antiguo muchacho” (1983). Uno y otro, en efecto, marcan los hitos de esta experiencia sentimental transmutada en decir poético: la “Ensaladilla” se arma sobre el gusto por el verso tradicional y concentra el conocimiento del poeta de la canción áurea, tal y como sucedía en sus primeros libros (Rumor oculto y Mientras cantan los pájaros); los alejandrinos de “Antiguo muchacho”, por su parte, son prolongadas lágrimas que, al hilo de la vida, vuelven por la emocionada evocación de la infancia del libro de madurez del mismo título, aquel que junto con Junio y Oleo había representado, en los cincuenta, el inicio del silencio.
La tradición, un manso ruido
Los Gozos, como avisa su título, son, antes que nada, canciones: “unos motetes –dice García Baena- que se cantan o se cantaban en las iglesias durante los octavarios al Niño recién nacido, dentro de la especial liturgia andaluza del Nacimiento”. De ahí que su cabal lectura sólo sea posible desde el entendimiento de lo que hay de música, del sur y de lo popular tras cada verso.
El placer evidente del poeta por romances, romancillos, seguidillas y rimas imperfectas (como a la asonancia llaman los “cultos”) data de su primer contacto con la poesía y, más allá, de su infancia cordobesa. Los de Cántico no estuvieron precisamente a la moda cuando, descartando el realismo social y la espiritualidad agónica, encontraron su canción en la sensualidad y en una religiosidad esteticista y bienhechora, a caballo entre el artificio del Barroco y la expresión popular y candorosa de lo trascendente. De este modo, la “Ensaladilla de Navidad”, las “Cautelas de José”, la “Villanesca” o la “Nana de los niños cordobeses” recuperan el esmero de los poetas del siglo XVII por la elaboración del poema como objeto de deleite, como canción que se enraíza en la melodía esencial del pueblo pero que, descartando lo vulgar, alcanza un elevado nivel de preciosismo.
La vocación musical de los textos es aún más explicable –como decía- si consideramos a García Baena como un eslabón más en la cadena de los poetas del sur, la que arranca con Góngora y prosigue con los modernistas, y se enfrenta siempre, desde el folclore y la sensualidad, a la sobriedad y la aspereza de la obra de los castellanos.
Pudiera pensarse, por todo esto, que únicamente la intuición lleva al cordobés a sumarse a este modo de expresión poética. Ni por asomo. Cada gozo es, además, una revelación del conocimiento profundo de García Baena de la tradición. Es regocijante, en este sentido, el “Espiritual negro”, recreación de los villancicos de negros que –obsequio de la esclavitud- dieron color vivísimo y tropical perfume a la vieja Navidad castellana. Y emocionan los endecasílabos gallego-portugueses de la “Gaita galega”, homenaje al poeta del mar de Vigo, Martín Códax, como homenaje fueron los versos “de gaita” de otro poeta del sur, Rubén Darío, a otro gallego, Valle-Inclán.
El lujo de la aldea
Enviados a la aldea de Vicente Núñez, los Gozos llevan aires de aldea, “universo de pueblo”. Se paladean porque el poeta se instaura en ese menosprecio de corte tan caro al desengaño humanista del Siglo de Oro. La loa de lo rústico, añoranza de la Edad de Oro, plena fe en que sólo el apartamiento y la concordia con la naturaleza proporcionan el lujo de la felicidad. A este mundo dulcísimo hace bajar García Baena a gañanes, pastores y hortelanos, a los Reyes de Oriente y a la propia Sagrada Familia, para que San José y María conversen sobre la mejor forma de abrigar al Niño y para que el Niño, recién llegado al albergue de las Soledades, se alimente de la leche materna en “níveo pórfido cuenco”.
Hay una esencial comprensión de la teología del sur, la que inevitablemente expresa la pasión mediante la carne. Por eso, aquí, humanizar es sacralizar, y comprender visualizar lo invisible. Por eso el poeta acude al pintor. En “La cocina de los ángeles”, lienzo de Murillo, conviven hombres, santos y serafines, en la ajetreada tarea de preparar viandas celestes y terrenales a un tiempo. El gozo del mismo título pone en movimiento la escena barroca (“¡Qué ir y venir esta Noche / por las cocinas del cielo!) y, más allá de la palabra, descubre el olfato y el paladar de la Navidad andaluza, y sobre todo de la Navidad infantil, la del punto de nieve, la de los torreznos, buñuelos, mostachones y alojas de caramelo.
Otro imaginero de lo celestial, Salcillo, recibe honores en la “Tarantela napolitana”, un Belén rústico poblado y animado por los arrieros de Totana y los huertanos. Cumple García Baena, de nuevo, con su memoria tradicional y lleva al verso cantable las figuras que moldeara el murciano. De intensa vocación mediterránea, la “Tarantela” explica esa particular percepción de los misterios divinos por la vía de la humanización.
Y la melancolía
En sus envíos navideños, la melancolía se va apoderando del remitente. Entre santos y pastores se cuelan las niñas de Aguilar que juegan “a la chiribomba”, familiares antiguos, nanas y niños cordobeses, el Guadalquivir... La tradición, ahora sí, se apodera del canto por la vía intuitiva, y evoca los romances que un día fueron la propia Navidad infantil (Madre, a la puerta hay un niño, La Virgen y el ciego). Los ángeles de la cocina, más que símbolos de la belleza, arquetipos de lo eterno para el poeta, son los angelitos de las cuatro esquinas de la cama, la plegaria salvadora para el niño perplejo.
“Antiguo muchacho”, el último gozo, ya no es un juguete para el amigo, sino un lamento a dos (el que canta y el que oye). Melancolía de la lucidez antigua, la que nos permitía ver a los Reyes Magos, del pecado esencial de paladear dulces prohibidos. Y sed de naranjas.
(Publicado en La Ronda del Libro. Períodico Literario de la Feria del Libro de Cádiz, núm. 7)